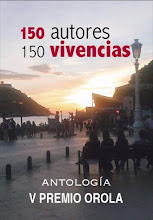"Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano eternamente. (…) Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la Policía del Pensamiento. (...) Esta era la más refinada sutileza del sistema: inducir conscientemente a la inconsciencia, y luego hacerse inconsciente para no conocer que se había realizado un acto de autosugestión".
1984, George Orwell
Cuando el extranjero sobrevoló y aterrizó en Yangón pensó que aquello no parecía una ciudad, y que aquella no ciudad parecía no pertenecer tampoco a ningún país en concreto. Desde el pequeño aeropuerto refugiado en medio de la selva con policías menudos de guerrera grande, y empleados uniformados para la ocasión, hasta los taxistas y autobuses de la Terminal, todo parecía de juguete. Los lugareños apostados en la puerta a la espera de clientes, eran pequeños Mowglis de enorme sonrisa ataviados con falda a modo de pareo (longy) y chanclas de colores. Inmediatamente lo rodearon peleando por ofrecerle sus servicios. Se preguntó qué habría detrás de todo aquél decorado exótico que invitaba directamente a la aventura y el descubrimiento. No quería dejarse engañar por las apariencias, ni quedarse en la superficie de lo que estaba viendo. Sabía que se trataba de un lugar boicoteado internacionalmente, que había tenido que volar porque las fronteras terrestres estaban desaconsejadas, que había tramitado un visado con la profesión falseada, y que era un país al que sólo con pronunciar su nombre ya se abría un debate político: ¿Myanmar o Birmania?, ¿Yangón o Rangún?... Con estas cavilaciones subió en uno de aquellos coches desvencijados y se dejó atrapar por el paisaje.
Al entrar en la ciudad, quedó fascinado. Como destapados de una gran cacerola al fuego, un hervidero humano de cinco millones de habitantes bullía alrededor de una gran stupa de oro abarrotando todas sus arterias. Carritos de víveres, tenderetes, autobuses y camiones arracimados de personas recorrían las calles como ascensores horizontales de un edificio interminable sin aparentar dirigirse a ninguna parte; balcones y ventanas rebosantes de ropa, caras curiosas asomando entre edificios coloniales que parecían no pertenecerles; cuchitriles amontonados de gremios artesanos; talleres, motores, interruptores, ruedas; griterío de mercado, rugidos mecánicos, tac-tac de máquinas de escribir; minaretes de mezquitas, stupas budistas, templos hindúes, pagodas, iglesias cristianas, sinagogas y centros comerciales de nombre occidental. Parecía que hubiesen colocado los edificios primero y a los hombres después. Maquetas fijas por un lado, y personajes sueltos por otro.
Mordida, despellejada, salpicada de vegetación en cada baldosa, grieta, o descascarillado. Madriguera, hormiguero de infrapobreza en sus afueras, y calor humano por todas partes. Así apareció ante los ojos del extranjero, Yangón, o Rangún, o como quisieran llamarle unos y otros. El caso es que bajo esa intensidad destartalada y desconcertante, se escondía un cóctel de innumerables ciudades encerradas en una sola. Y por encima de todo ese caos, Buda presidiéndolo todo desde sus capas de oro: acostado, sentado, levantado, duplicado, multiplicado. Y por debajo, invisible a los visitantes: detenciones, tortura, desapariciones, crímenes y represión marcial. Secretos y miedos confesados a media voz por ciudadanos asustados. Un gran hermano apenas perceptible pero presente y omnipresente en cada esquina, en cada vigilante camuflado, en cada mirada esquiva escondida tras una amplia sonrisa. Sí, el aislamiento de la ciudad y del país al exterior hablaba aquí por sí mismo en rumores acallados de taxi, bar o vivienda particular. Un régimen político de dictadura militar, y por lo tanto, de habitantes espiados, castigados, vejados y humillados, rompía la magia de esa ciudad que se podía amar u odiar, o las dos cosas a la vez, pero por la que era imposible pasar con indiferencia. Una ciudad que se movía en tres dimensiones inseparables: La espiritual: donde era imposible dar un paso sin cruzarse con alguno de los innumerables monjes budistas, toparse con un conjunto de templos sagrados, ricos e impecables, o descubrir el lugar más inverosímil de culto improvisado. La urbana: plagada de rutinas de paupérrima supervivencia y coexistencia étnica. Y finalmente, la sometida: de ciudadanos sin pasaporte, canal oficial de noticias manipuladas, canciones y espectáculos prohibidos, cibercafés clandestinos, destierros por trabajos forzados y arresto domiciliario de la figura más representativa de la voz del pueblo, elegida por mayoría en las elecciones y Nóbel de la Paz, Aung San Suu Kyi . En definitiva, una ciudad silenciada y acallada a base de intereses económicos nacionales e internacionales como tantas otras de ese tercer mundo, mudo todavía.
Publicado originalmente en la revista bifurcaciones [online]. núm. 9. World Wide Web document, URL: . ISSN 0718-1132